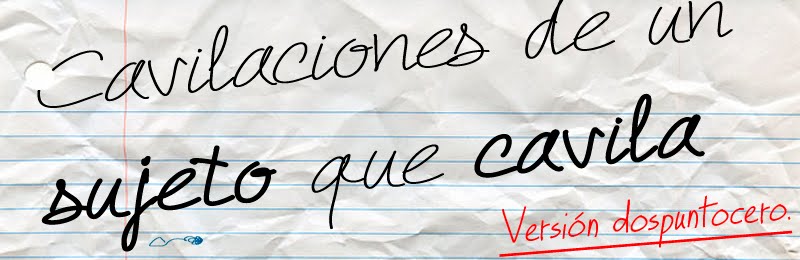Esa noche empezó mal: se acabó la mariguana. Me llegó el último porro que pasaba de mano en mano, le di varias caladas profundas, tosí un par de veces, pedí una botella de cerveza, tres sorbos y después de reunir unos cuántos centavos entre los pulmones que se pensaban perjudicar con vicio, me fui solo a traer felicidad. Estábamos reunidos en la casa de uno de uno de esos pulmones, la casa, por ende, estaba sola (digo sola porque no estaban los papás) y nos sobraba el licor. Quedaba en un barrio cerca al centro, Boston o Prado, da igual; bajé por una loma y llegué a lo que parecía una calle principal. Saqué un Marlbeiro y empecé a fumármelo. Increíble, ni un solo taxi. Pasaban motos y carros y volquetas y aviones y submarinos. Pero nada de taxis. Alcancé a fumarme el cuarentaycincopuntodosporciento del cigarro cuando apareció uno, al fin uno, en el horizonte. Le puse la mano y me monté. ¿Dónde lo llevo, amistá?, me preguntó sin saludar y aceleró. Era un señor de edad avanzada, casi un viejito, pero era animado entonces no llegaba a tanto, tenía prendido el radio en una emisora donde estaban poniendo boleros, el volumen no parecía el de un viejito. Hermano, le tengo una misión: le voy a ser sincero, necesito comprar mariguana, ¿se le apunta…o me bajo? Hincha furibundo del DIM, sillas tapizadas en una tela brillantosa azul y roja, como perlada, escudos del Rojo por todo lado. Con esos ojos y ese olor, ya me imaginaba yo para qué me necesitaba…yo no me le arrugo a nada, patrón, ya lo llevo a donde yo conozco… Se las cantó todas. Se las sabía todas. Yo me miré los ojos en el retrovisor y sí, me delataban, no tenía que decir nada para que supieran qué había estado haciendo. ¿Pero sí es buena? El hombre no tenía cara de fumar cositas, eso no me daba confianza. De ahí fumaba yo cuando era loco, hermanolo. Me va guiñando el ojo.
Entramos directo al centro, yo reconocí una que otra calle o avenida o carrera, La Playa, La Oriental, tal vez Maturín. Mucho verde, hombre, ¿qué es lo que pasa pues? Retenes cada dos o tres cuadras, policías a pie, en motos, en patrullas, Es por esos gringos que están visitando la ciudad, pelao, pero no se mosquee por eso que a los taxis no los paran. Y menos con esa cara suya, viejito, y me habrá de disculpar. Nos metimos por una calle sola y con gamines tirados esparcidos dormidos o drogándose en las aceras y subimos a otro morro. Dos o tres minutos de escalada, más policías, y el tipo paró en una caseta de tintos. Cuando digo caseta me refiero a una caja de lata donde caben dos personas de pie y una cafetera. ¡PERO SI ES EL DIABLO! Al de la caseta seguramente le dirían El Gritón. ¿Cuánto le traigo, pelao? Ahí mismo me miró. Que sean cinco pesitos. Le entregué el billete, salió del carro, me dejó escuchando boleros para pedirle al de la caseta lo mío, mientras se tomaba un tinto que él mismo sirvió, llegó El Gritón con algo en una bolsa negra. Se despidieron y después de acomodarse en la silla, me entregó la bolsa. Analicé lo que había en mis manos: abundante, pegajosa, mojadita, poca semilla…¡buena compra! ¡Ah, y ahí le trae unos cueritos también! ¡Qué maravilla, Don Diablito! Ahora me lleva a donde me recogió, si es tan amable. Arrancó el taxi a toda máquina. ¿Y por qué le dicen Diablo, Don Diablo? De diablo no tenía sino lo viejo. Por lo loco que era cuando pelao, mijo… Me contó dos o tres historias de su juventud: alcoholismo, cocaína bazuco y mariguana, prostitución, embarazos…¡pasaba bueno el Diablo ese! Bajamos al centro de nuevo. Un retén, dos retenes, tres retenes, el retén, El Retén. Nos hicieron parar. ¿No me dijo pues que a los taxis no los paraban? El viejito estaba pálido. Calle esa boca y mejor guárdese bien eso, pelao. De güevas. Buenas, agente. Los papeles, normal. Bájese, una requisita. Normal. Empezaron a requisar el taxi, yo había pasado lo mío sano y salvo. Revisaban olían alumbraban por todo lado. Les dio por revisar debajo de la silla del copiloto y van sacando un paquete enorme, sospechoso. El Diablo se desvaneció. Así, literalmente, se puso transparente casi, se fue al piso. Se desmayó el viejo. Primeros auxilios y estaba de vuelta en este mundo. En unos minutos estaba consciente de nuevo y empezó el interrogatorio: ¿De quién es el carro? Levantaba la bolsa con mariguana porque no podía levantar el taxi. El carro es mío, mi capitán. ¡Viejito lambón! ¿Y de quién es la mariguana? Yo no supe qué decir…él sí: De él, Señor Agente. ¡Viejito infame y calumniador! ¡Oigan a éste! Si yo nada más tengo esto… Saqué lo mío de los testículos y lo puse como evidencia. Mala idea, esos veintidós gramos se los sumaron a los otros quinientos. Tuvo más peso la versión de un viejito mañoso que la mía. Me llevaron al calabozo y pasé derecho hasta las primeras horas de la mañana sin pegar un ojo. ¡Y mis malas amistades todavía juran que yo me fumé toda esa mariguana solo!